
Los descubrimientos de Pepito
Décimo episodio: El profesor de gimnasia
Resumen de los descubrimientos: Pepito ha regresado del fin de semana en casa de su primo Francisquito, con el que se lo ha pasado chachipiruli. No está demasiado triste, pues su tito Paco ha estado hablando con su mamá y ha quedado en venir a recogerlo en un par de semanas. Aun así, volver a su casa ha sido todo un desastre. Por culpa del luto no puede escuchar a Raffaella Carra, menos mal que su hermana le ha comprado unos cómics de superhéroes y se ha podido distraer leyéndolos.
Aunque lo peor ha sido la vuelta al colegio, no porque no le gusten las clases de Don Remigio, que es el profesor que mejor explica las Matemáticas y la Lengua del mundo internacional, sino por culpa de su archienemigo el Rafita y su secuaz, el Pepón. Ambos se disponían a “acabar con su vida”, menos mal que apareció su héroe/hermano Juanito con sus amigos, quienes lo salvaron del tremendo peligro.

Aquella semana fue de lo más aburrida: colegio, comer, deberes, merienda, cómics o jugar solo sin hacer ruido (calladito, calladito por aquello del luto), ducharse, cena…Para más inri mi papá no se puso más malito y no tuvo que practicarse ninguna “masticación”, por lo que en el desván lo único que pude hacer fue arrastrar los coches por el suelo. Si bien estaba guay al principio, cuando te llevabas un ratito largo rueda que te rueda, era de lo más pesado. Sobre todo porque al jugar solo, ni ganabas, ni participabas… En fin, ¡qué ganas tenía de tener dieciocho años y ser ateo para poder hacer lo que me viniera en ganas!
El caso era que mi hermana, que ya era mayor de edad y era atea, tampoco se podía salvar de los tentáculos del luto y tenía que permanecer en casa, por lo que tampoco lo de crecer sería la solución para escapar de la cárcel de la sargento. Lo peor que como vivía en un pueblo que salía muy pequeñito en los mapas, tampoco podía ser famoso, porque aquí ni se rodaban programas de televisión, ni series, ni películas… Por no haber, no había ni una radio local.
Por lo que había escuchado, la única manera que existía para salir del Don Benito era estudiar una carrera de muchos años y después irse a trabajar a Mérida, Badajoz o Cáceres. A mí me gustaba ser maestro, médico o camionero como mi tito Paco, aunque para eso último no había que ir a la Universidad, sino a un lugar que se llamaba autoescuela. En fin, lo que fuera con tal de no estar bajo el yugo de mi mamá Sargento.
La cosa estaba tan mal en casa que a Gertru no la dejaba ni ver a Ángel. Como nos lleváramos mucho tiempo respetando la muerte de nuestro tío, a la pobre se le iba terminar olvidando como se jugaba a lo de pelar la pava y su novio la iba a dejar por otro que si supiera.
La pobre, como no podía charlar y darse besitos con Ángel, estaba la mar de mustia. Mi Juanito que le gustaba picarla cantidubi, le decía que se le estaba poniendo cara de soltera.
—¿Qué cara es esa?—Le preguntaba yo.
—La de la Lina Morgan —Respondía mi hermano entre risas, a la vez que salía corriendo para que mi hermana no le diera un soplamocos.

Entonces yo observaba a mi hermana detenidamente y, por más que la miraba y la requeté miraba, no le veía ningún parecido con la Tonta del bote. Mi hermana era mucho más alta, más guapa, más simpática y hacia muchas menos tonterías graciosas. En fin, las cosas de mi héroe/hermano.
El viernes por la tarde, a pesar de que los dosifiqué lo máximo que pude, pues no quería que se me gastaran muy pronto, ya me sabía los dos comics de memoria. Primero me aprendí el de Dan Defensor, después el del hombre araña. Por lo cual no tuve más remedio que hablar con mi hermana preferida y, poniendo mi mejor cara de niño bueno, intenté convencerla para que me comprara algunos nuevos. Gertrudis, al igual que solía hacer mi madre, respondió a mi pregunta con otra:
—¿Ya te has leído los que te compré el domingo?
—Sí, me los sé de pe a pa. Si quieres comprobar que no te engaño, los abre por la pagina que quieras y te cuento lo que pasa, lo que hacen y lo que dicen cada uno de los protagonitas.
Mi hermana sonrió y dijo:
—Pues cuando venga papá le pides el dinero y que Juanito vaya contigo, ¡yo no tengo ganas de escuchar otra vez a tu madre!
—¿El Juanito va a querer venir conmigo?
—Ahí lo tienes —Dijo Gertrudis señalando a mi hermano, quien entraba en el salón de la casa —, ¡consúltaselo!
—¿Qué me tiene que consultar el niño? —Preguntó mi hermano de muy malas ganas.
Me quedé inmóvil, tal como si estuviera jugando al pollito inglés. Llegué a pensar que era mejor no pedirle nada para no enfadarlo, pero me acordé de que me había defendido del Rafita y el Pepón, de que era mi hermano favorito y se me quitaron casi todos los miedos del cuerpo. Me armé de valor y obedecí a mi Gertru.
—Que esta tarde,… cuando papá este aquí,… si puedes venir conmigo a donde el Camilo para comprarme unos cómics…
—Lo siento Pepito, pero no puedo, tengo muchísimas cosas que hacer, ¡qué vaya la Gertrudis contigo!
Antes de que mi hermana pudiera intervenir en la conversación y, con mi mejor carita de pena, le dije a Juanito:
—Pero es que… a la Gertrudis mamá le riñe si tardo mucho eligiendo con que súper héroe me quedo…

—¡Pues yo estoy muy ocupado! —Y poniendo cara de pocos amigos, se dispuso a irse en dirección a su cuarto, dejándome como un pasmarote y con la palabra en la boca. Estaba claro que los héroes tenían muchas obligaciones y no podían estar perdiendo el tiempo comprado comics, por muy aburrido que estuvieran sus hermanos pequeños.
Mi hermana al ver la frescura con la que Juanito me había tratado, se encaminó hacia nuestro cuarto adoptando una actitud parecida a la de mi madre. No había que hacer el hombre del tiempo para pronosticar que en el norte de la casa iba a haber borrasca, seguida de gritos dispersos y una fuerte bronca.
—¿Se puede saber que diantres tienes que hacer para no poder acompañar al niño? ¿No te da pena el pobrecito todo el día aquí metido, sin poder hacer otra cosa que los deberes y leer sus comics?
—Cosas mías —Respondió mi hermano sin darle demasiada importancia a la pregunta de Gertrudis, por lo que no me enteré si le daba lastima de mí o no.
—¡Una paja por la mañana y otra por la tarde! —Le gritó mi hermana muy malhumorada, intentando por todos los medios que le prestara la debida atención.
Juanito se paró en seco, se giró hacia mi hermana y le dijo:
—¡Hay que ver como se te suelta la lengüita cuando mamá no está en casa!
—¡Me importa un pimiento que mamá se entere o no se entere! ¿Acaso es mentira?

Mi hermano se quedó pensativo un momento, adoptó una postura de muchachito de película y en un tono vacilón se dirigió a Gertrudis:
—Pues sí, para que lo voy a negar: Me hago pajas. Los hombres tenemos nuestras necesidades. Tu novio, ahora que no tiene quien se las haga, seguro que anda igual que yo. Eso, sino ha terminado buscándose otra. Porque tú y yo sabemos que lo único que tiene de angelito es el nombre.
Mi hermana apretó los puños y los dientes, parecía que estaba a punto de decir algo muy gordo, pero se calló y se fue para la cocina. Juanito siguió subiendo las escaleras, tal como si allí no hubiese ocurrido nada.
Estaba claro que como mi hermano se estaba haciendo un hombre, no tenía qué obedecer a mi hermana y que, por lo visto, en aquella casa el único que tenía que respetar a sus mayores, era yo. ¡Porque vaya mi hermanita como se ponía con mi madre cuando no se salía con la suya!
Mientras observaba como mis hermanos se iba cada uno por su lado. Tuve la sensación de estar leyendo un comic de súper héroes donde, por un equívoco, los buenos terminaban arreándose una manta de palos. Lo peor es que la confusión parecía ser que era yo. ¡Cuánto más me empeñaba en comprender a los mayores, más difícil me lo ponían ellos!
Me quedé patidifuso y circumpléjico. De una sola tacada, había presenciado una bronca de las que no se saltaba un guardia y había descubierto que lo de “las pajas” era un juego mucho más popular de lo que yo me pensaba. No solo Juanito, como hombre que era, conocía de su existencia, sino que mi hermana sabía que él y Ángel jugaban a ello.
Sin embargo había algo que no me cuadraba demasiado. Según me explicó mi primo Francisquito para jugar a lo de las pajas había dos elementos imprescindibles: una revista de tías en bolas y una oveja.
Lo de la revista era fácil porque el Camilo las vendía, aunque las tenía escondidas para que las señoras del pueblo no le riñeran, todos el mundo sabía que las vendía. . Lo que era más difícil encontrar era la oveja.
Los únicos que tenían rebaños en el pueblo, que yo supiera, eran los papás del Modesto y los tíos de la Maite, quienes vivían en las afueras, pasando la ermita. ¿Irían mi hermano y mi cuñado allí? Ángel tenía moto, pero mi hermano solo tenía la bici y era todo un palizón ira para allá, pues había que recorrer un buen trecho. Mi sentido arácnido se puso a funcionar y como un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Supe que más tarde o más temprano tendría la “responsabilidad” de averiguarlo.
No sé por qué, se me vino a la cabeza lo del “alíen” del novio de mi hermana. Por lo que se podía imaginar por el bulto bajo el pantalón vaquero, mi cuñado debería tener una cosota marca chorizo de cantimpalo. Recordé el tamaño del agujerito de las ovejitas y no me cuadraba mucho que una cosa tan grande pudiera entrar en un sitio tan pequeño. La única explicación era que los mayores tuvieran un truco para ello. ¿No se daban las trazas de meter un barco dentro de una botella?
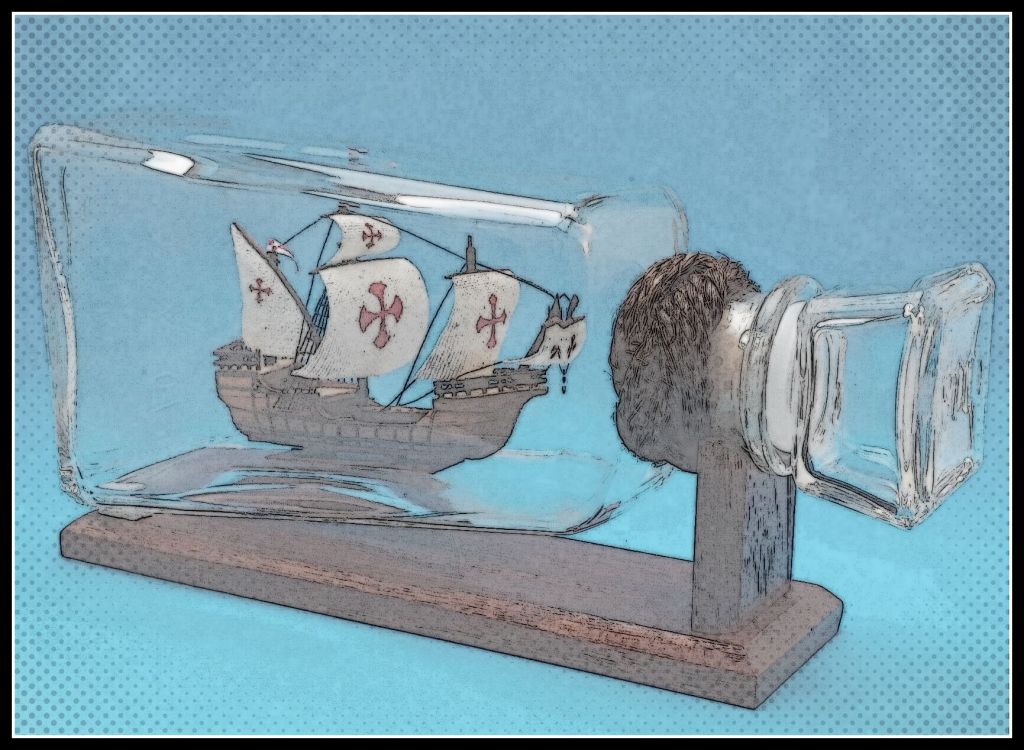
Cómo parecía que mi hermana se había cabreado, decidí que se le pasara el humor de perros para volver a insistirle en lo de los cómics de superhéroes. Más como la cara de vinagre no se le fue en toda la tarde, no dije nada que, como me suelen decir cuando hablo cuando nadie me manda, con la boquita cerrada estoy más guapo.
Aquella tarde tuve que ganar un montón de belleza, pues estuve más callado que en misa todo el rato. Aburrido pero con la cremallera echada, que estaban los ánimos muy calentitos y, siempre que mis padres no estaban en casa, todas las tortas que se rifaban me tocaban a mí. No tenía que comprar ni papeletas.
En el momento que mis padres volvieron de ver a una prima suya en el hospital, ya estaba duchado y cenado. Como la teleseguía estando prohibida por lo del luto, me fui a la cama a repasarme mis cómics de Spiderman y Dan Defensor hasta que me quedé dormido.

Al picarle una araña radioactiva, Pepito Parker adquirió los poderes de ese animal. Su fuerza, su agilidad y hasta un sentido chivato que le decía cuando los malos estaban cerca. Al que él le gustaba llamar “alarma peligro”.
Un día que él, disfrazado con un pasamontañas y un traje de carnaval, estaba ganándose unas perritas haciendo lucha libre con los niños de los cursos mayores, un ladrón asesino entró en su casa y, con el único propósito de llevarse las joyas de su abuela, liquidó a toda su familia. Aquel día, aprendió que un gran súper poder conllevaba una gran responsabilidad. Ante los cuerpos inertes de sus padres y sus hermanos, juró que ya no desperdiciaría sus habilidades en bobadas como pegarles a los matones del cole. A partir de entonces dedicaría todo el tiempo que le sobrara de ir al cole y hacer los deberes, a combatir el mal.
Al quedarse huérfano, pasó al cuidado de su tío Paco y de su tía Enriqueta. Quienes, para que no tuviera que mudarse de su casa, se mudaron a Don Benito, dejando a su primo Francisquito y Matildita a cargo de los gemelos, quienes seguían cuidando de la granja.
Todas las tardes, tras terminar los tareas que le mandaba don Remigio, se vestía su traje de Niño-araña y recorría las calles de Don Benito, su pueblo, en busca de algún villano al que combatir. Llevaba a cabo sus rondas vespertinas de azotea en azotea, o escondiéndose sutilmente por las esquinas.
Debía evitar por todos los medios, que su presencia fuera percibida por los hombres que jugaban al dómino en el bar y por las vecinas cotillas que hacían punto en los bancos del parque. Pues aunque con su uniforme de súper héroe era muy difícil reconocerle, Doña Pastora, la madre de Rafita, era una metomentodo muy curiosona y era capaz de no parar hasta descubrir quien se escondía bajo la máscara, por lo que prefería pasar desapercibido. Si aquella señora se enteraba que él era el Niño-araña, con lo requeté cotilla que era, se lo iba a contar hasta su prima segunda de Huesca.
Normalmente los altercados en los que intervenía eran delitos menores: defender a los niños pequeños de las bromas de los mayores, evitar que los alumnos se comportaran mal en clase y cosas por el estilo. Sin embargo, en aquella ocasión, su vida correría serio peligro, pues su acérrimo enemigo le había preparado una encerrona de lo más maléfica con la única intención de vengarse de él.
Entró en los servicios de la escuela para hacer pipí y, al darse la vuelta para volver a clase y hacerse un hombre de provecho, se encontró con su archienemigo: Rafita Octopus, el niño más repelente y repeinado del mundo mundial.
De no ser un superhéroe increíblemente poderoso y valiente, Pepito Parker hubiera manchado los calzoncillos de caca, pues era tremendo el terror que aquel villano le inculcaba y se le descomponía el vientre nada más verlo. Eso sí, pese a sus mega poderes y su extraordinario valor, no pudo evitar que se les escaparan unos cuantos peitos. De esos que no suenan, pero son pequeñas bombas fétidas marca mofeta.
Desde el día en que lo conoció, Rafita había intentado hacer la vida imposible a Pepito Parker , porque aunque solamente estaba en segundo ya era un enorme peligro para su vanidad. Le tenía una tremenda envidia porque sabía que era mucho más listo, más guapo y, aunque su ropa era más baratita, le sentaba mucho mejor que a él.
Era tan envidioso y como no había tenido la suerte de que le picara una araña radioactiva (ni ningún otro bicho parecido), para no ser menos que el increíble niño araña, había exigido a sus papás que le compraran un gadget para la espalda y así poder faldar de poderes.
El carisísimo artilugio poseía ocho brazos, con lo que podía hacer lo que quisiera: pasar las páginas de un libro, mientras se rascaba la cabeza, coger una cosa de la estantería de arriba mientras se ataba los zapatos… Un maravilloso invento, que de ser su dueño un niño generoso y de buen corazón, lo habría usado para ayudar a sus semejantes, en vez de para fastidiarlos.

Junto al niño pulpo, venía su compinche Pepón Barner, el niño más bruto y zopenco de todo Don Benito. También poseía poderes, aunque estos eran naturales y no procedentes de unos carísimos gadget de marca extranjera comprados en los grandes almacenes de Mérida como el Rafita Octopus.
Sucedió un día que, estando jugando a lo de las “pajas” cerca de la ermita, una bomba de rayos gamma le estalló a Pepón encima. Lo que podía haberlo convertido en un simple cadáver, lo dotó de súper fuerza y súper resistencia. Aunque, a diferencia de Pepito Parker que mantenía sus habilidades de manera permanente, el grandullón solo poseía sus increíbles capacidades en el momento que se enfadaba.
Cuando esto sucedía, se volvía verde, poseía súper fuerza y súper resistencia. Solo había un problema, cuanto más grande se hacía, más tonto se volvía y solo podía decir cosas como: ¡Pepón aplasta! ¡Pepón machaca!
No es que aquel niño hubiera sido muy listo nunca, a lo sumo aprobaba los exámenes con un cinco raspadillo, pero verle aporrear las cosas, gritando una vez y otra vez lo mismo, al tiempo que se le caía la baba a chorros, daba un poco de penita y mucho dolor de cabeza.
Pepito Parker, a pesar no estar todavía en su horario de súper héroe, al verse emboscados por tan poderosos enemigos, no pudo reprimir una broma graciosa de las suyas:
—¡Ah! ¡Pero quien tenemos aquí en los servicios, a Rafita cuatro ojos con ocho brazos y su fiel Pepón! ¿Qué venís a hacer por aquí? ¿Pipi o caca?
Los dos villanos miraron al divertido niño de forma iracunda y se dispusieron a atacarle, como Pepón todavía venía en su identidad secreta, el terrible Rafita Octopus le tiro de las patillas para enfadarlo. Era tanto el coraje que le daba que le hicieran aquello que , en pocos segundos, se transformó en el increíble Pepón.
Donde antes había un niño feo y grandullón, ahora había un enorme monstruo de dos metros de alto y más gordo que un bocoy de aceitunas. A pesar de que su piel era de un color verde manzana muy guay, tenía unos brazos tan enormes y su cara desprendía tanta mala leche, que cualquiera que lo viera no tenía más remedio que salir corriendo despavorido.
Al ver como con el cambio de niño a supervillano se le había destrozado toda la ropa, el niño araña hizo otro chiste gracioso.
—Pepón, espero que tú mamá te compre la ropa en el mercadillo, ¡porque para lo que te dura!
La única respuesta del descerebrado gigante fue:
—¡Pepón aplasta a niño Pepito!

Y sin darle tiempo a reaccionar se fue para el simpatiquísimo súper héroe y le largó un puñetazo en la cabeza, el cual, debido al poco margen de maniobrabilidad que había en los servicios del colegio, no lo pudo esquivar. Máxime si quería seguir manteniendo su otra identidad en secreto.
Atontado por el fuerte golpe que le habían dado en el coco, el asombroso Pepito Parker fue fácil presa de los tentáculos de Rafita Octopus, que lo enredó fuertemente entre sus ocho brazos de adamantium para que no se escapara.
Las cosas estaban mal, pero que muy mal para el divertido niño de Don Benito, que no podía hacer alarde de su poderosa fuerza si no quería que sus archienemigos adivinasen su alter ego. Al ver como el monstruo verde levantaba su brazo para darle el golpe de gracia, sintió como le flaqueaban las piernas y su tripita se aflojaba como si fuera a soltar un mojoncito.
Nunca pensó que su atribulada vida heroica concluyera en su identidad civil, siempre pensó que moriría con las mallas puestas.
Cuando todo parecía perdido para el gracioso y guapísimo Pepito Parker, una voz se escuchó a sus espaldas:
—¿Qué demonios le estáis haciendo a Pepito Parker? El que así hablaba era Juanito Fantástico, líder del grupo de súper héroes por todos conocidos como los tres caballeros. Junto a él, sus inseparables Oscar antorcha y Javier, el niño piedra…
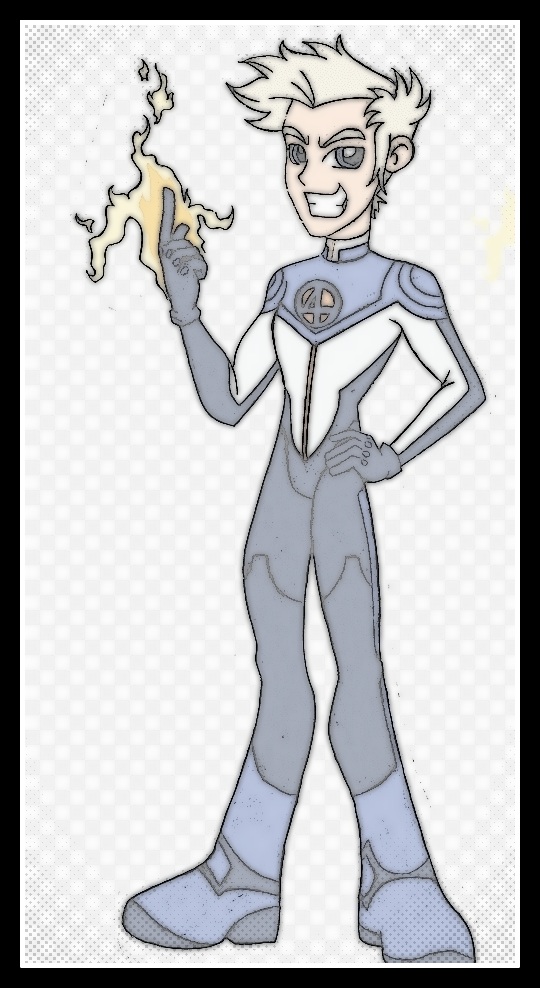
—¡Pepito venga arriba, que tienes que ir con mamá al mercado!
Mira que me caía bien mi hermana, pues cuando me despertaba me parecía la madrastra de Blancanieves trayéndome la manzana envenenada. Si encima lo hacía cuando estaba en la parte más emocionante de un un sueño tan bonito como aquel, ¡le veía hasta la verruga en la nariz!
Todos los sábados, con la única intención de que no campara a mis anchas, mi madre me hacía que la acompañara al mercado. Ir a comprar era un rollazo, yo intentaba que fuera guay y me distraía mirando el bulto de los mayores y clasificándolos por marcas: caña de lomo, fuete y salchichita… Sin embargo desde que, gracias a mi primo Francisquito, descubrí que además de las marcas, estaban los modelos llegué a la conclusión de que para hacerlo en condiciones, me hacía falta un eje cartesiano, con lo que a falta de papel y lápiz, desistí de seguir organizándolos por tipos. ¡Para hacer una porquería que no servía para nada, mejor estarse quietecito y no perder el tiempo!
Eso sí, que no los ordenara por modelos, no quería decir que dejara de mirar como si estuviera de visita en el zoológico. Aunque lo normal era un modelo SEAT 127, un utilitario de andar por casa que no llamaba demasiado la atención y que parecía que no tuviera nada debajo del pantalón. De vez en cuando podía ver algún que otro Range Rover que, de tanto que abultaba, parecía que quisiera salir de su encierro.
El puesto en el que más me gustaba esperar era el del carnicero. Isidro, su hijo, un muchacho de unos veinte y pocos años bastante alto y corpulento. Era bastante simpático, siempre nos saludaba a mi madre y a mí con una cara requeté alegre.
Le tenía que caer muy bien mi hermana, porque siempre nos preguntaba por ella. Aunque cuando mi madre le decía que todavía seguía con “ese novio suyo”, la cara se la agriaba un poco. Acto seguido nos hablaba de los filetes, de la carne de ternera tan buena que le había entrado y todo eso sin dejar de sonreír.

Se ponía para trabajar unos pantalones azules bastante ajustados que se le marcaban alrededor de las piernas, pero sobre todo del culo y la parte del pito. Por la inflamación que se le veía en la parte delantera debía tener una cosota bastante grande. No llegaba a tipo alíen, pero casi casi.
Aun así, mis preferidos seguían siendo los policías y los guardias con sus pantalones tan apretados. Si hubiera tenido tiempo para para clasificarlos, los hubiera puesto en la categoría marca AUDI 100. Mi Juanito decía que era uno de los coches más grandes y más caros del mercado.
Una cosa que me llamó la atención aquel día, es que las vecinas del pueblo que se paraban con mi madre ni le contaban lo caro que estaba el pescado o la carne, ni si menganita había metido a la madre en un asilo. Todas y cada una de ellas, le daban el pésame y tras los dos besos correspondientes, mi madre ponía siempre la misma cara: tristona y mustia, tal como si estuviera viendo “La casa de la Pradera”, concretamente el capítulo ese en que la Mary se quedó ciega. ¡Qué lote de llorar nos pegamos aquel día!
De vuelta del mercado, mi mamá me dijo que aquella tarde iríamos a ver a su hermana para hacerle un poco de compañía. Mi tía Elvira era a quien se le había muerto el marido de esa enfermedad a la que los mayores llaman una cosa mala y cuyo nombre científico era cáncer, lo sé porque me lo dijo mi Gertru que, como se lee el “Súper pop” y el “Pronto” todas las semanas, sabe un montón de todo. Era como mi primo Francisquito, pero en muchachita moderna.
Por lo visto, la pobre mujer y su familia se habían quedado muy triste y sola. Era ese el motivo por el que en casa estábamos practicando esa cosa requeté aburrida del luto. A mí me daba mucha pena mi tita y mis primos, ¿pero por qué demonios teníamos que estar todos con cara de vinagre? ¿No era suficientemente penitencia que ellos lo tuvieran que pasar tan mal?
Nada más terminamos de comer, me bañé y me puse guapo, eso sí ni me echaron colonia de la buena, ni me pusieron fijador, pues, como me explicó mi madre: “… no vamos de fiesta, sino a acompañar a mi hermana y mis sobrinos en su dolor…”, y tras la breve explicación, me puso el botón negro en la solapa de la camisa. ¡Qué feo que era! ¡Más que el Rafita apretando para hacer caca!
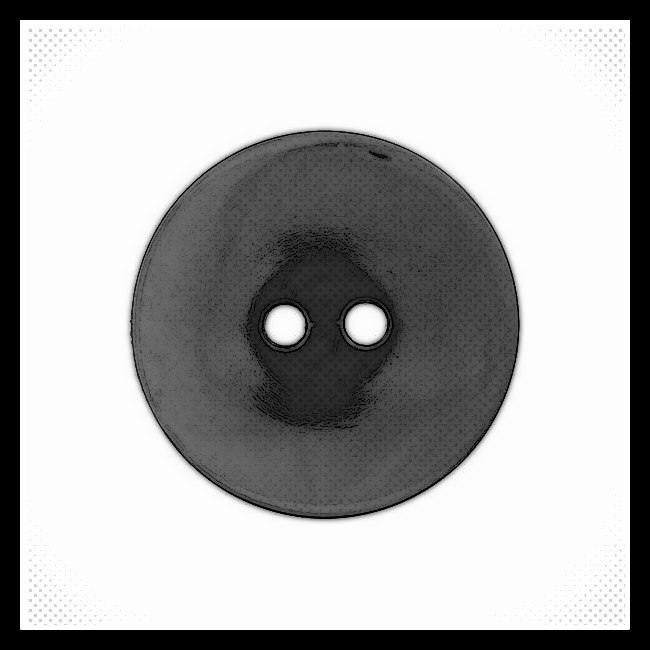
Nos montamos los cinco en el Simca 1000 de mi padre y nos pusimos en dirección al pueblo de mi tía: La Haba. Por culpa de lo del luto ese, mi mamá no dejo que mi padre pusiera la radio así que nos aburrimos como ostras todo el camino, pues la única conversación todo el tiempo fue la de mi madre recordando lo desgraciada que era mi tía. Se llevó todo el tiempo: “mi pobre hermana por aquí, mi pobre hermana por allá”… Se repetía tanto que hubo un momento que nadie le prestaba atención y su voz era como un murmullo de fondo.
Puesto que no tenía otra cosa mejor que hacer, me dio por observar la cara de mis dos hermanos: Juanito estaba muy serio, se le notaba una jarta que no tenía ninguna gana de ir a ver a mi tía, pero como le dijo mi padre: “Donde hay patrón, no mandan marineros”. Que yo creo que quería decir que mi casa era como un barco, que la patrona era mi madre y el resto, incluido él, simples marineros. Menos yo que, como el buen cero a la izquierda que era, como mucho me darían el puesto de ayudante de grumete.
Si mi hermano tenía cara de estar enfadado con toda la familia, la cara de vinagre de Gertru era de aúpa. De no ser yo tan listo y tener claro que todos los mohines que hacía era porque le fastidiaba que la obligaran a ir a ver a de nuestra tía, habría pensado que su carita de asco se debía a que Juanito se había tirado un peito silencioso marca mofeta, de los suyos. Pero como no hubo que abrir las ventanas del coche, estaba claro que no era así.
Unos “¿Cuánto falta?” después, llegamos a la casa de mi tío Demetrio, aunque ahora no sé por qué todo el mundo la llamaba la casa de mi tía Elvira. Seguramente sería porque los muertos, como se hospedaban en el cielo, no necesitaban tener viviendas, ni nada por el estilo.
—¡Pepito a ver si te comportas y no pones el mingo! ¡Qué bastante tiene mi hermana con lo que tiene encima! —Me reprendió doña sargento poniendo su mejor cara de madrasta de Cenicienta.
Mi madre pulsó el timbre del recibidor y al tiempo que apretaba mi mano fuertemente y, con cara de enfadada, clavó sus ojos en mí. Yo capté la indirecta y puse mi mejor cara de angelito. “¡Otra tarde aburrida que me tocaba vivir por culpa del luto!”, pensé resignado.

Salió a recibirnos mi tía Elvira, vestida de negro de pies a cabeza. Sin decir palabra alguna, nos invitó a pasar con un gesto. Me llamó la atención lo despeinada que iba, sus terribles ojeras y que se movía como si estuviera sonámbula. Nada que ver su imagen de aquella tarde, con la de la amable mujer que me daba un vaso de leche y tarta de chocolate que acostumbraba a ver las veces que mis papás y yo la visitábamos.
Mi tía era una mujer que siempre estaba peinada de peluquería, se maquillaba mucho y vestía muy elegante. Sin embargo con aquellas ropas y sin arreglar, me recordó una rata negra de hocico puntiagudo. Pensé que, en cualquier momento, se iba a sacar un gran trozo de queso del vestido para mordisquearlo. Siempre me había parecido una persona bastante simpática y divertida, pero en aquel momento parecía el ama de llave de una casa encantada y me dio hasta un poco de susto.
Entramos en la casa sin hacer ruido alguno, como si tuviéramos miedo de que alguien se despertara. Tuve la sensación de que en aquel momento nuestro tío Demetrio nos estaba observando desde el cielo y vigilaba si nos portábamos bien o no. Mi madre cogió la mano de mi tía, se quedaron mirándose fijamente, hicieron pucheritos y, como si fuera lo que tocara, se abrazaron fuertemente llorando.
No entendía muy bien que les pasaba, pero debía ser contagioso, pues mis hermanos y mi padre habían puesto cara de pena y los ojos les hacían chiribitas, como si se fueran a poner a lagrimear de un momento a otro. Al ruido de los gemidos, aparecieron mis primos quienes también traían carita de luto. Todo era tan triste y desolador, que me entraron unas ganas de ponerme a llorar. Menos mal que mi padre, al igual que hacían los profesores con las peleas en el recreo, acudió a separar a las dos hermanas.
Pasado el primer sofocón, mi tía le ofreció a los mayores un café y a mí un Cola-cao con leche calentita.
—Lo que no tengo es nada para acompañarlos… —Se excusó la triste mujer — Si queréis unos dulcecitos, mando a mi Elvirita por ellos…
—Sí, pero los pago yo —Contestó mi madre, a la vez que sacaba la cartera del bolso —. ¡Qué tú bastantes gastos tienes ya, cómo para que vengamos nosotros a hacerte más!
Mi tía Elvira, al igual que hacíamos nosotros, no replicó y dejo que mi madre hiciera lo de siempre: lo que le daba la real gana. Tras dar el dinero oportuno a mi prima, se dirigió a mí y me preguntó:
—¿Pepito, quieres ir con la primita a la confitería?

Aunque no me hacía mucha gracia ir con mi prima a donde quiera que fuera, menos ganas tenía de escuchar a mi mamá echándome la bronca de nuevo, así que sin dejar de sonreír, asentí con la cabeza y cogí la mano de Elvirita.
Nada más salimos de la casa, me puse a practicar mi deporte favorito: preguntar.
—¿Cómo llevas lo del luto?
Ella hizo un extraño mohín como si no entendiera a qué venía aquella pregunta y al igual que hacia mi hermano me contestó con una sola palabra:
—Regular.
Como no sabía si regular significaba regular bien, o regular mal. Volví a insistir.
—¿Te dejan salir a jugar?
—No.
¿Pero que le pasaba a esta niña? Ni que hubiera que sacarle las palabras con unas tenazas. ¡Pues no sabía con quien había dado!
—¿Puedes ver la tele?
—No.
—¿Qué haces cuando acabas los deberes?
—Esperar que sea la hora de acostarme. ¿Alguna pregunta más?
Elvirita me miró con la misma cara de antipático que mi hermano cuando estaba harto de escucharme, aunque había aprendido que eso no quería decir que no me soportaran, ni nada parecido, simplemente que les fastidiaba tanta charla. Como ella y Juanito más o menos tenían los mismos años, pensé que sería un efecto secundario o de la adolescencia, o de la edad del pavo (para mí que las dos cosas eran lo mismo).
Pues mi primita, al igual que Juanito, demostró que también me quería mucho y me dejo que yo escogiera el pastel más rico de la confitería. Eso sí, me tuvo que decir dos o tres veces:
—¡Aligérate Pepito, que se te va a enfriar el Cola-cao!

Como no quería que mi primita, para un día que iba a su casa se creyera que era un caprichoso, escogí un dulce con crema rosa por encima que parecía estar muy bueno. El de merengue tampoco tenía mala pinta, pero como nada más podía escoger uno, me quedé con las ganas de saber cuál de los dos estaba más rico.
Tras merendar mi madre me dio permiso para ir con mi primo Demetrio y mi prima Brígida a jugar a su cuarto, pero sin hacer mucho ruido “qué bastante tenía mi tía con lo que tenía”. Juanito, Elvirita y Gertrudis se quedaron con los mayores, quienes tenían una conversación de lo más aburrida. Por lo que me puede enterar a mí tía le correspondía un dinerito, pero como mi tío había cotizado muy poco tiempo por culpa de su enfermedad, la paga que le tenían que dar era muy pequeña y no iban a tener bastante para salir adelante. Mi tía la única solución que veía era ponerse a trabajar limpiando casas y escaleras.
—Tú no te preocupes que, mientras que Juan y yo estemos aquí, a tus niños no les va a faltar de nada —Era lo que repetía mi madre cada vez que su hermana Elvira parecía que estaba a punto de ponerse a llorar como una Magdalena.
Una vez cerró la puerta de su cuarto. Mi primito Demetrio me dijo que si quería jugar a “La familia de siete países”, como yo no había jugado nunca en mi vida, le pregunté que como se hacía:
—Se reparten siete cartas y tienes que completar una familia completa: La madre, el padre, la abuela, el abuelo, el hijo y la hija. Si tienes por ejemplo, la madre y los hijos esquimales me preguntas a mí o a Brígida si tenemos por ejemplo el abuelo esquimal, si lo tenemos te lo damos, sino tienes que robar… Gana quien consiga formar más familias completas.
¡Qué listo y qué bien se explicaba mi primo Demetrio! La verdad es que yo tenía unos primos que sabían mucho, porque Francisquito también era de los que se la fumaban en pipa. ¿Sabría Demetrio lo del juego de los médicos, lo de los actos impuros y demás? Me dieron ganas de preguntárselo, pero como le dije a Francisquito que sería una tumba, no abrí la boca pues romper una promesa a un socio era traicionarlo y, como decía Juanito, los traidores eran mariquitas a los que le picaba mucho el mohíno. Esto último, pensaba yo, sería porque la enfermedad del mariquita, junto con lo de querer vestirte de mujer, llevaría aparejado lo de tener granos en el culo.

En la primera partida, como era novato y estaba aprendiendo todavía, no formé ni una familia. El ganador fue Demetrio que formó cuatro. La segunda partida seguí participando y solo pude formar la familia mexicana, Brígida fue la campeona con cinco familias y en la tercera ronda, cuando ya había aprendido a ganar (tenía completa la tirolesa, la bantú, la china e iba a conseguir la árabe), entró mi madre por la puerta diciendo la peor frase del mundo:
—¡Pepito, deja ya de jugar que nos vamos!
El camino de vuelta a casa fue requeté aburrido, aunque estaba tan cansado que ni siquiera pregunté “¿Cuánto falta?” ni una vez. La única que parecía que tenía permiso para hablar era mi mamá, se llevó todo el tiempo que si mi pobre Elvira patatín, que si mis pobres sobrinos patatán y siempre remataba las frases diciendo: “¡Qué pena que no estén más cercas, porque por lo menos un plato de comida no les iba a faltar!” Mi padre se limitaba a no decía nada y todo el rato se llevó moviendo la cabeza, tal como si fuera el perrito de juguete que teníamos en la parte trasera del coche.
No tenía muy claro si cuando fuera grande, como me iba hacer ateo, me iba a casar o no, pero lo que si sabía era que no lo haría con una mujer tan marimandona como la Sargento. No sucedía solo que mi pobre papá no pudiera hacer nunca lo que él quisiera, que ya era bastante grave. Sino que, como mi mamá se llevaba todo el tiempo ordena que te ordena, el pobrecito no podía ni siquiera dar su opinión. ¡Qué penita me daba!
Tras cenar, nos lavamos los dientes y me mandaron a la cama, pues el domingo teníamos que madrugar para ir a la iglesia y si no descansaba lo suficiente, me pasaba lo de siempre: que me quedaba dormido en misa.
Al día siguiente, tras escuchar el sermón del cura que estaba más pesado de lo habitual con el perdón divino y la vida de misericordia, nos fuimos para casita. Al pasar por delante del kiosco del Camilo, le puse a mi papá cara de santito y le dije:
—¿Me compras un cómic que los que tengo en casa me los sé de memoria ya?

Mi padre sonrió un poquito y asintió con la cabeza. Le dijo a mi mamá y a mis hermanos que siguieran para delante que ya los alcanzaríamos. Me cogió de la mano y nos encaminamos a mi paraíso de los súper héroes.
—¡Camilo dale a este un tebeo de los más baratitos!
El Camilo me sacó los cómics de risa, pero puse mi mejor cara de enfadado y antes de que le dijera que no los quería el buen hombre los recogió diciendo:
—¡Juan, que no me acordaba que estos no le gustan a Pepito, que dicen que son de niños chicos!
Mi padre me miró y me despelucó cariñosamente, al tiempo que me giñaba un ojo:
—Lo que pasa Pepito, es que los de súper héroes se me han terminado y no vienen hasta la semana que viene. Pero tengo otros de niños grandes —No había terminado de hablar y el Camilo puso un montón de tebeos delante de mí.
¿Por qué este hombre era tan malo conmigo? Si había escuchado que mi padre solo me iba a comprar uno, porque me sacaba cien. No podría elegir el mejor, porque seguro que mi padre me metía prisa porque tenía ganas de irse a jugar al ajedrez con Juanito. Así que para evitar que mi padre se enfadara conmigo, escogí el primero del montón: un “Trueno Color” que tenía pinta de ser muy guay. Aunque puede que no fuera el mejor de todo el montón.
—Este no te lo aprendas muy pronto de memoria, que te tiene que durar por lo menos hasta la semana que viene —Me dijo mi padre acariciándome la cabeza, al tiempo que recogía la vuelta del dinero.

Al llegar a casa, tras ponerme una ropa menos repipi me metí en mi cuarto y me puse a contar las páginas del “Capitán Trueno”, tenía treinta y dos, de las que cuatro eran portadillas, como me tenía que durar hasta el domingo me “aprendería” cuatro cada día. Así no se me gastaría tan pronto y mi padre no me regañaría.
El resto de la semana fue igual de requeté aburrido, y eso que don Remigio nos explicó muchas cosas nuevas: nos habló de las especies en extinción, del sujeto y el predicado, de las capitales de Europa, de los tipos de triángulos, si hasta nos empezó a enseñar la división y todo.
Pero por más chulí que fueran las cosas que aprendía, no quitaba que mi vida fuera siempre lo mismo: levantarse, desayunar, ir al cole, comer, hacer los deberes, merendar, estudiarme las cuatro páginas del comic, cenar e irme a dormir. Lo de ir al baño no lo pongo, porque había días que no lo hacía y otro que iba dos veces.
No fue hasta el jueves por la tarde, después de la clase de gimnasia que no me pasó nada divertido. Algo que poder contar a mi primo Francisquito cuando fuera a la granja el sábado. Porque mi tito Paco, a diferencia de otros mayores, tenía pinta de cumplir sus promesas y estaba requeté seguro de que vendría a buscarme cuando dijo que lo haría.
Nuestro horario de clases normal era de nueve a dos, pero ese trimestre, como Ramiro, el profesor de Gimnasia de los pequeños se había puesto malito, un día a la semana teníamos que ir por la tarde a hacer deporte con los mayores. Deportes, que dicho sea de paso, eran obligatorios y que si no aprobabas, no podías pasar de curso. Con
Matías, el profesor de gimnasia de los cursos superiores, era un hombre de más o menos la edad de Ángel, el novio de mi hermana, de parecida estatura y mucho más fuerte. Tenía unos brazos que ni el Capitán América. Era moreno, de cara simpática y con las piernas muy peludas. A mí no me caía nada bien. Desde el primer día, parecía que la tenía cogida conmigo y cada vez que me paraba un poquito para descansar me gritaba lo mismo:
—¡Pepito, como te vuelvas a parar otra vez te suspendo!

Los alumnos de segundo coincidamos con los de sexto. Menos mal que no lo hacíamos con los de séptimo curso, porque entonces tendría que aguantar al Rafita y al Pepón todo el tiempo dándome la braza. Aunque, pensándolo bien, con mi hermano convertido en mi héroe protector, no creo que se atrevieran. Aun así, me parecía un alivio no tener que ver a ese niño repeinado con su gorila de compañía mientras daba vueltas y vueltas por el patio o hacía los tontos ejercicios de mover las manos para arriba y para abajo. ¡La hora de gimnasia se me hacía casi tan larga como la de la misa!
Sin embargo que me librara de mis acérrimos enemigos no quería decir que lo hiciera de las burlas. Los niños de sexto tenían mucha guasa y quienes aprovechaban la más mínima de cambio para dejar en ridículo a los niños de mi curso. No dejaban a títere con cabeza, se metían hasta con el Enrique, que era el más grande y fuerte de mi clase.
Lo peor era el momento de cambiarnos, los chavales de mi clase éramos muy vergonzosos y no nos quitábamos los calzoncillos bajo ningún concepto. En cambio los mayores, se enseñaban la churrita y se ponían a presumir de quien la tenía más grande. ¡Qué niños más tontos! Puede que tuvieran algunos pelillos en los huevecillos, pero ninguno llegaba ni a tamaño salchichita. No le quedaban bollos con manteca que comerse para que se le pusiera tan grande y gorda como la del Genaro.
A la hora de marcharnos me ocurrió el peor percance del mundo mundial, me entró ganas de hacer caca. ¿A quién se le puede ocurrir darle ciruelas para merendar a un niño que tiene que hacer deporte? A mi mamá Sargento. Estaba obsesionada con que no me pusiera gordo como mis primos y me daba las cosas más raras para merendar, que si naranjas, que si ciruelas, que si melocotón…
Como los servicios estaban pegados a las duchas y no quería que los niños mayores se burlaran de mí, diciéndome “cagón” y demás cosas parecidas. Me aguanté las ganas un montón y esperé que terminaran. Se me hizo eterna la espera, nunca había apretado tanto el culo para adentro. Una vez se hubieron marchado todos, entré en el váter y solté todo lo que tenía dentro. Aún no había hecho todas “mis cositas” y sentí que cerraban la puerta.
En principio me asusté un poco, pues pensé que me habían encerrado y me imaginé pegando porrazos en la puerta como José Luis López Vázquez en “La cabina”. Sin embargo, escuché a alguien canturrear y me quedé más tranquilo, pues supuse que habían cerrado por dentro para que no entrara nadie.

Tras mirar detenidamente la cosa tan asquerosa en que se habían convertido las ciruelas, me limpie el culito. Una vez comprobé que no me dejaba atrás ningún rastro de caca, me asomé por una rendijita de la puerta para averiguar quién era el cantarín. ¡Oscuas, era el profe de gimnasia!, y se estaba quitando toda la ropita allí mismo. ¡Jolines! Fue pensar que le iba a ver la pilila al Matías y me puse requeté nervioso.
En un santiamén se había quitado la camiseta y solo llevaba puesto los pantalones de deporte y los zapatos. Me fije en su pecho y a pesar de que tenía tantos pelos como los hombres mayores, al hacer tanto deporte se le veía unas tetas muy fuertes y grandes. Era una mezcla entre súper héroe y oso de las cavernas.
A continuación se quitó los calcetines, se bajó los pantaloncitos y se quedó en calzoncillos. Unos muy feos de topitos naranjas y marrones, le hacían un bulto tan grande en la parte delantera que por pensé que le pasaba lo mismo que a Ángel, el novio de mi hermana, que tenía un alíen ahí debajo.
Como la curiosidad sobre si tenía o no un bicho debajo de su ropa interior era inmensa. Decidí seguir en mi escondite para averiguarlo. Para pasar inadvertido (lo mismo que hacía Spiderman cuando acechaba a sus enemigos), aguanté la respiración todo lo que pude y me quedé quieto como una estatua. El profesor como no tenía ni idea de que lo estuvieran observando, siguió cantineando de camino a la ducha. Era la primera vez que veía a un hombre tan fuerte caminar en ropa interior, de no ser porque tenía muchísimo pelo por las piernas y por el pecho, podía pasar hasta por un superhéroe. ¡Eso sí!, tendría que ponerse otros “slips”, porque aquellos no valían para ni para súper villano.
En la ducha, la cual se divisaba estupendamente desde dónde me encontraba, se quitó los horribles calzoncillos y aunque en principio, como estaba de espaldas a mí, solo le veía un culillo lleno de pelos rizados y negros, al darse la vuelta pude ver lo que ocultaba bajo los topitos naranjas y marrones: una cosota oscura, con tanto pelo negro al lado que no se veía muy bien, por lo que en principio no supe ni de que marca, ni de qué modelo era.

Sin dejar de cantar, se enjabonó la cabeza y estuvo rasca que te rasca un buen rato. Ya estaba yo dispuesto a marcharme, cuando empezó a lavarse el pechito con jabón y de ahí pasó a su pito. Se lo frotó tan bien, que no solo lo dejó limpio, sino más grande. Cuando se quitó la mano mi sorpresa fue tremenda: tenía un modelo caña de lomo, marca treinta caballos de vapor por lo menos. Aun así, no fue su tamaño lo que me llamó más la atención, fue su color, ni la churrina del Facu era tan oscura. ¿Sería aquello lo que la Jacinta decía que era una churra de negro?
De pronto descubrí, que aunque estaba debajo de la ducha no se estaba bañando, sino que estaba haciendo lo mismo que mi tío Paco: una masticación. ¡Pues sí que estaba extendida la práctica de ese juego! Lo más seguro, que si en vez de ser en mi pueblo donde se practicara, fuera en Estados Unidos, habría hasta olimpiadas y todo, para ver quien lo hacía mejor. Los americanos, como les gusta ganarlas todas, seguro que ponían un negro a competir y se llevaban la medalla de oro.
A diferencia de mi tío y de mi padre, que parecían que tuvieran prisa por terminar Matías se estaba tomando su tiempo. Tuve la sensación de que cuando parecía que iba a acabar la partida, se paraba y empezaba de nuevo mucho más despacito. Me pareció que hacía yo con los polos que, para que no se me gastara muy pronto, loss saboreaba despacito. ¿Se derretirían también las mininas de los mayores como los helados si se llevaban mucho tiempo con ellas en la mano?
La verdad es que aunque el juego era el mismo, cada persona lo jugaba de manera distinta y como lo estaba haciendo el profesor me parecía de lo más guay.
Se cogía la pilila por la parte de arriba y la cubría con el pellejito, sacando y metiendo la cabecita como si fuera una tortuga en su cascarón. Cuando se cansaba de hacer eso, se cogía los huevecillos y se los agarraba como si los estuviera pesando.
Otra de las cosas que hacía era empujar la picha hacia delante. ¡Era la mar de gracioso!, pues, como si tuviera un resorte, volvía hacia atrás y chocaba contra su ombligo haciendo ploff.
Aunque lo que más me gustaba era cuando se echaba salivilla en la mano y empezaba a limpiarse el pito con ella, supuse que tenía que hacerle cosquillas porque ponía cara de estar muy contento.
La verdad es que como conocía tantas variedades del juego de la “masticación”, se llevó un buen tiempo dale que te pego y como no terminaba de echar los virus de una vez, pensé que lo mejor era largarme de allí en cuanto se despistara un poco, pues como no llegara pronto a casa mi madre me iba a lanzar un grito hipohuracanado. Así que esperé que estuviera de espaldas para largarme de allí con viento fresco, estaba a punto de salir del servicio cuando vi que alguien abría la puerta de los vestuarios con la llave. ¿Quién sería?
